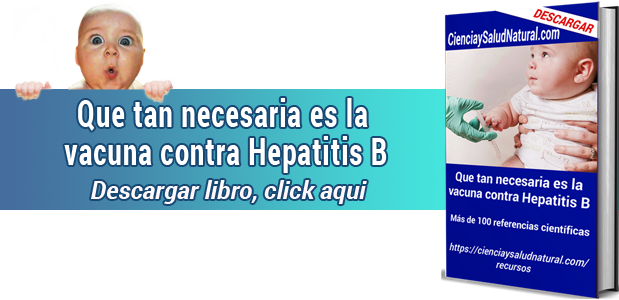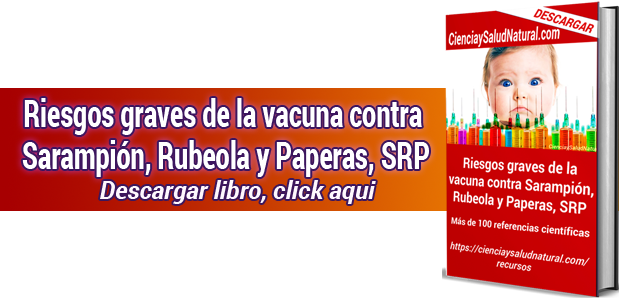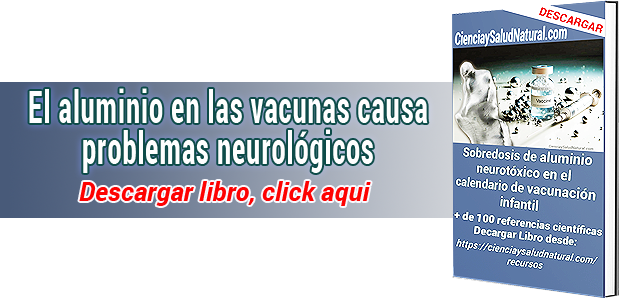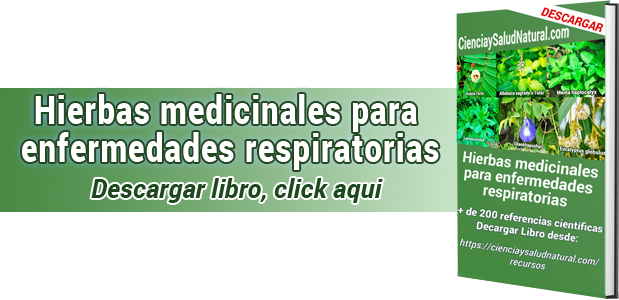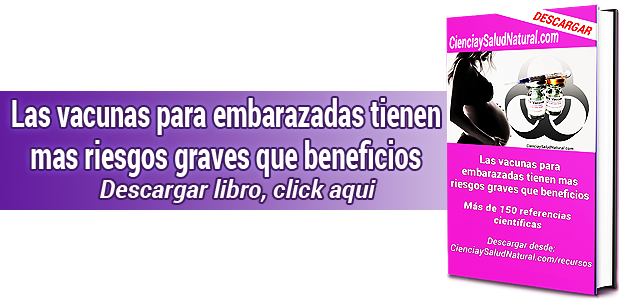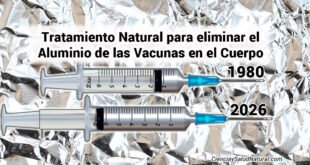Por: Dra. Tetyana Obukhanych

¿Funcionan las vacunas contra el tétano?
El tratamiento original del tétanos con antisuero de caballo se desarrolló a fines del siglo XIX y se introdujo en la práctica clínica en una época en la que aún no existía un concepto bioestadístico de ensayo aleatorio controlado con placebo (ECA).
La terapia era tristemente célebre por generar una reacción adversa grave llamada «enfermedad del suero», atribuida a la intolerancia de los humanos al suero derivado de caballos. Para que esta terapia contra el tétanos fuera utilizable, era imperativo sustituir el origen animal del antisuero por el origen humano. Pero inyectar una toxina letal en voluntarios humanos como sustituto de los caballos habría sido impensable.
En 1924 se encontró una solución práctica: el tratamiento previo de la toxina del tétanos con formaldehído (un producto químico fijador) hizo que la toxina perdiera su capacidad de provocar síntomas clínicos del tétanos.
La toxina del tétanos tratada con formaldehído se denomina toxoide. El toxoide del tétanos puede inyectarse en voluntarios humanos para producir un producto terapéutico humano comercial a partir de sus sueros llamado inmunoglobulina antitetánica, (tetanus immunoglobulin (TIG)), un sustituto moderno del antisuero original para caballos. El toxoide del tétanos también se ha convertido en la vacuna contra el tétanos clínico.
La toxina del tétanos, llamada tetanospasmina, es producida por numerosas cepas bacterianas de C. tetani. C. tetani vive normalmente en los intestinos de los animales, especialmente en los caballos, sin provocar tétanos a sus portadores intestinales. Estas bacterias requieren condiciones anaeróbicas (sin oxígeno) para estar activas, mientras que en presencia de oxígeno se convierten en esporas resistentes pero inactivas, que no producen la toxina.
La seguridad de las vacunas contra la hepatitis B que se administran a los recién nacidos no se ha probado en un solo ensayo clínico controlado aleatorio con placebo inerte como se manifiesta en los propios prospectos y tiene sobredosis de aluminio neurotóxico. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
Se ha reconocido que las esporas inactivas del tétanos son omnipresentes en el suelo. El tétanos puede resultar de la exposición a C. tetani a través de heridas o cortes propensos al tétanos mal tratados, pero no de la ingestión oral de esporas de tétanos.
Muy por el contrario, se ha descubierto que la exposición oral a C. tetani genera resistencia al tétanos sin conllevar el riesgo de enfermedad, como se describe en la sección sobre «Resistencia natural al tétanos».
Una vez secretada por C. tetani al germinar en una herida contaminada, la tetanospasmina se difunde a través de los fluidos intersticiales del tejido o del torrente sanguíneo. Al llegar a las terminaciones nerviosas, es adsorbida por la membrana celular de las neuronas y transportada a través de los troncos nerviosos hasta el sistema nervioso central, donde inhibe la liberación de un neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutírico (GABA).
Esta inhibición puede dar lugar a diversos grados de síntomas clínicos del tétanos: espasmos musculares rígidos , como trismo, sonrisa sardónica y convulsiones graves que con frecuencia conducen a fracturas óseas y muerte debido al compromiso respiratorio.
Se cree que los efectos curativos de la terapia antisuero, así como los efectos preventivos de la vacunación antitetánica, dependen de una molécula de anticuerpo llamada antitoxina. Pero la suposición de que dicha antitoxina era el único ingrediente «activo» en el antisuero original para caballos no se ha confirmado experimentalmente.
Dado que los caballos son portadores naturales de esporas de tétanos, su torrente sanguíneo podría haber contenido otros componentes no reconocidos, que fueron aprovechados en el antisuero terapéutico.
En «Natural Resistance to Tetanus» se analizan otras entidades séricas detectadas en animales de investigación portadores de C. tetani, que se correlacionaban mejor con su protección contra el tétanos clínico que los niveles de antitoxina sérica. Sin embargo, el principal esfuerzo de investigación en el campo del tétanos se centró estrictamente en la antitoxina.
Se cree que las moléculas de antitoxina inactivan las moléculas de toxina correspondientes en virtud de su capacidad de unirse a la toxina. Esto implica que para lograr su efecto protector, la antitoxina debe entrar en estrecha proximidad física con la toxina y combinarse con ella de una manera que impida o impida que la toxina se una a las terminaciones nerviosas.
Las primeras investigaciones sobre las propiedades de una antitoxina recién descubierta se realizaron en animales de investigación de pequeño tamaño, como cobayas. La toxina del tétanos se preincubó en un tubo de ensayo con el suero del animal que contenía antitoxina antes de inyectarla en otro animal (libre de antitoxina), susceptible al tétanos. Dicha preincubación hizo que la toxina perdiera su capacidad de causar tétanos en animales que de otro modo serían susceptibles, es decir, la toxina se neutralizó.
Sin embargo, los investigadores de finales del siglo XIX y principios del XX se quedaron perplejos ante una observación peculiar: los animales de investigación cuyo suero contenía suficiente antitoxina para inactivar una cierta cantidad de la toxina en un tubo de ensayo sucumbían al tétanos cuando se les inyectaba la misma cantidad de toxina.
Además, se observó que el modo de inyección de la toxina tenía un efecto diferente en la capacidad de la antitoxina sérica para proteger al animal. La presencia de antitoxina en el suero de los animales proporcionaba cierto grado de protección contra la toxina inyectada directamente en el torrente sanguíneo (por vía intravenosa).
Los efectos secundarios de la vacuna contra el Sarampión, Rubeola y Paperas, SRP (MMR en EE.UU.) incluyen convulsiones, que ocurren en aproximadamente 1 de cada 640 niños vacunados, aproximadamente 5 veces más frecuentemente que las convulsiones por infección de sarampión, sepa como eximir a sus hijos de esta vacuna. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
Sin embargo, cuando la toxina se inyectaba en la piel, era tan letal para los animales que contenían niveles sustanciales de antitoxina sérica como para los animales prácticamente libres de antitoxina sérica. [1]
La diferencia observada en el «comportamiento» protector de la antitoxina sérica se atribuyó a la propensión de la toxina a unirse más rápidamente a las células nerviosas que a la antitoxina sérica. La preincubación de la toxina con la antitoxina en un tubo de ensayo, o la inyección de la toxina directamente en el torrente sanguíneo, donde se encuentra la antitoxina sérica, le da a la antitoxina una ventaja para combinarse con la toxina y neutralizarla. Sin embargo, una inyección de toxina en la piel o en los músculos no le da a la antitoxina sérica tal ventaja.
En el siglo XXI , los investigadores han desarrollado una técnica avanzada de marcado fluorescente para rastrear la absorción de la toxina del tétanos inyectada en las neuronas. Utilizando esta técnica, los investigadores examinaron el efecto de la antitoxina sérica, que se indujo vacunando a ratones con la vacuna del toxoide tetánico con antelación (la misma que se utiliza actualmente en los seres humanos), en el bloqueo de la absorción neuronal y el transporte del fragmento C de la toxina del tétanos (Tetanus toxin C fragment (TTC)) al cerebro desde el lugar de la inyección intramuscular. Los animales vacunados y no vacunados mostraron niveles similares de absorción de TTC en el cerebro.
Los autores del estudio concluyeron que la «absorción de TTC por las terminales nerviosas desde un depósito intramuscular es un proceso ávido y rápido y no se bloquea con la vacunación». [2] Además, han comentado que sus resultados parecen ser sorprendentes en vista de los efectos protectores de la inmunización con el toxoide tetánico. De hecho, el sistema médico sostiene la opinión de que una vacuna contra el tétanos previene el tétanos, pero ¿cómo sabemos si esta opinión es correcta?
Este documento contiene la suficiente evidencia científica (más de 50) para que las madres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir sus hijas e hijos sean dañados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. No espere hasta último momento para estar protegida… descargar desde: https://cienciaysaludnatural.com/recursos
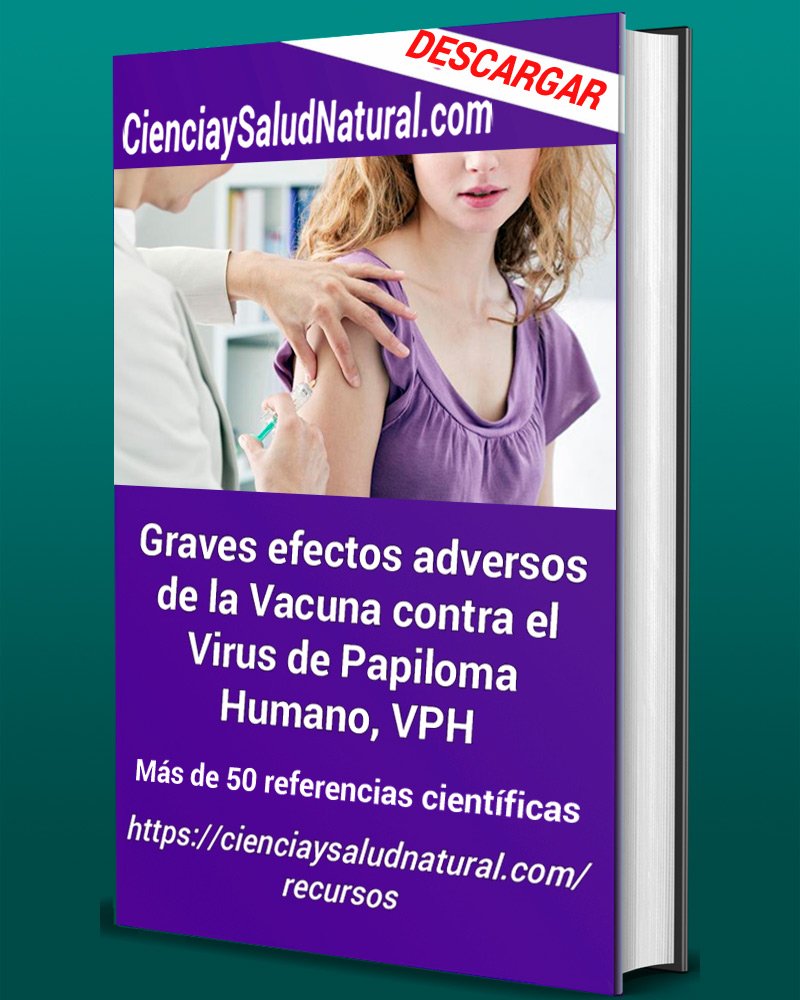
Tétanos neonatal
El tétanos neonatal es común en los países tropicales subdesarrollados, pero extremadamente raro en los países desarrollados. Esta forma de tétanos es resultado de prácticas obstétricas antihigiénicas, en las que el cordón umbilical se corta con instrumentos no esterilizados, lo que puede contaminarlo con esporas de tétanos. El cumplimiento de las prácticas obstétricas adecuadas elimina el riesgo de tétanos neonatal, pero esta no ha sido la práctica habitual en el parto para algunas personas rurales en el pasado o incluso en la actualidad.
Los autores de un estudio sobre el tétanos neonatal realizado en la década de 1960 en Nueva Guinea describen las condiciones típicas del parto entre los lugareños:
«La madre corta el cordón a 2,5 cm o menos de la pared abdominal; nunca lo ata. En el pasado, siempre utilizaba una astilla de corteza de sagú, pero ahora utiliza un cuchillo de acero o una vieja hoja de afeitar. Estos no se limpian ni se esterilizan de ninguna manera y no se coloca ningún vendaje sobre el cordón. Después del nacimiento, el niño se recuesta sobre un trozo sucio de corteza blanda y el cordón cortado puede contaminarse fácilmente con el polvo del suelo de la choza o las heces de mi madre exprimidas durante el parto, así como con el cuchillo y su dedo». [3]
No es de sorprender que Nueva Guinea tuviera una alta tasa de tétanos neonatal. Dado que mejorar las prácticas de parto parecía inalcanzable en lugares como Nueva Guinea, las autoridades de salud pública contemplaron la posibilidad de vacunar a las mujeres embarazadas contra el tétanos como una posible solución al tétanos neonatal.
En la década de 1960 se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorizado (ECA) para evaluar la eficacia de la vacuna antitetánica en la prevención del tétanos neonatal mediante la vacunación materna en una comunidad rural de Colombia con altas tasas de tétanos neonatal. [4] El diseño de este ensayo ha sido revisado recientemente por la Colaboración Cochrane para detectar posibles sesgos y limitaciones y, con comentarios menores, se ha considerado de buena calidad para los fines de la determinación de la eficacia (pero no de la seguridad) de la vacuna. [5]
Además de comprobar los efectos de la vacunación, este estudio también ha documentado una clara relación entre la incidencia del tétanos neonatal y la forma en que se llevó a cabo el parto. Ningún bebé nacido en un hospital por un médico o una enfermera contrajo tétanos neonatal, independientemente del estado de vacunación de la madre. Por otro lado, los bebés nacidos en casa por parteras aficionadas tuvieron la tasa más alta de tétanos neonatal.
El parto higiénico parece ser muy eficaz para prevenir el tétanos neonatal y hace innecesario el régimen de vacunación antitetánica durante el embarazo para las mujeres que dan a luz en condiciones higiénicas. Además, en 1989 se estimó que en Tanzania el 40% de los casos de tétanos neonatales todavía se producían en bebés nacidos de madres vacunadas durante el embarazo [6] , lo que pone de relieve la importancia de las prácticas de parto higiénico independientemente del estado de vacunación de la madre.
Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas o inyecciones génicas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Click aqui para descargar este compendio
Tétanos en adultos
Basándonos en el efecto protector de la vacunación materna contra el tétanos neonatal, demostrado por un ensayo clínico aleatorizado y analizado anteriormente, podríamos sentirnos tentados a inferir que la misma vacuna también protege contra el tétanos que se adquiere al pisar clavos oxidados o sufrir otras lesiones que pueden provocar tétanos, cuando se administra a niños o adultos, ya sea de manera rutinaria o como medida de emergencia.
Sin embargo, debido a las posibles diferencias biológicas en la forma en que el tétanos se transmite a los recién nacidos en comparación con los niños mayores o los adultos, deberíamos ser cautelosos a la hora de llegar a tales conclusiones sin tener primero evidencia directa de la eficacia de la vacuna para prevenir el tétanos no neonatal.
En general, se supone que la toxina del tétanos debe filtrarse primero en la sangre (donde sería interceptada por la antitoxina, si ya está allí debido a la vacunación oportuna) antes de llegar a las terminaciones nerviosas. Este escenario es plausible en el tétanos neonatal, ya que parece que el cordón umbilical no tiene sus propios nervios. [7] Por otro lado, la secreción de la toxina C. tetani que germina en cortes de piel desatendidos o en lesiones musculares es más relevante para la forma en que los niños o los adultos pueden sucumbir al tétanos.
En tales casos, podría haber terminaciones nerviosas cerca de C. tetani en germinación, y la toxina podría llegar potencialmente a dichas terminaciones nerviosas sin pasar primero por la sangre para ser interceptada por la antitoxina sérica inducida por la vacuna. Este escenario es consistente con los resultados de los primeros experimentos en ratones, discutidos al principio.
Poblaciones más afectadas
Aunque es una enfermedad importante en los países tropicales subdesarrollados, el tétanos en los EE. UU. ha sido muy poco frecuente. En el pasado, el tétanos se presentaba principalmente en los segmentos pobres de la población de los estados del sur y en los inmigrantes mexicanos en California. Fue disminuyendo rápidamente con cada década antes de la década de 1950 (en la era anterior a la vacunación), como se deduce de los registros de mortalidad por tétanos y las tasas de letalidad similares (alrededor del 67-70%) a principios del siglo XX [8] en comparación con mediados del siglo XX). [9] La vacuna contra el tétanos se introdujo en los EE. UU. en 1947 sin realizar ningún ensayo clínico controlado con placebo en el segmento de la población (niños o adultos) en el que ahora se usa de manera rutinaria.
La razón para introducir la vacuna contra el tétanos en la población estadounidense, que de todos modos presentaba un bajo riesgo general de contraer tétanos, se basó simplemente en su uso por parte del personal militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Según un informe posterior a la guerra: [10]
- El personal militar de los EE.UU. recibió una serie de tres inyecciones de toxoide tetánico; se administró una inyección estimulante de rutina un año después de la serie inicial, y se administró una dosis estimulante de emergencia en caso de aparición de heridas, quemaduras graves u otras lesiones que pudieran provocar tétano;
- A lo largo de todo el período de la Segunda Guerra Mundial, se documentaron 12 casos de tétano en el Ejército de los EE. UU.;
- En la Primera Guerra Mundial se produjeron 70 casos de tétanos entre aproximadamente medio millón de admisiones por heridas y lesiones, con una incidencia de 13,4 por cada 100.000 heridas. En la Segunda Guerra Mundial hubo casi tres millones de admisiones por heridas y lesiones, con una tasa de casos de tétanos de 0,44 por cada 100.000 heridas.
El informe nos lleva a concluir que la vacunación ha desempeñado un papel en la reducción del tétanos en los soldados estadounidenses heridos durante la Segunda Guerra Mundial en comparación con la Primera Guerra Mundial, y que esta reducción avala la eficacia de la vacuna contra el tétanos. Sin embargo, hay otros factores (por ejemplo, diferencias en los protocolos de cuidado de las heridas, incluido el uso de antibióticos, mayor probabilidad de contaminación de la herida con estiércol de caballo rico en C. tetani ya activo en guerras anteriores, cuando la caballería utilizaba caballos, etc.) que deberían impedirnos atribuir acríticamente la reducción del tétanos durante la Segunda Guerra Mundial a los efectos de la vacunación.
El aluminio en las vacunas es neurotóxico y el calendario de vacunación infantil tiene sobredosis de aluminio. Los estudios de seguridad del aluminio tienen graves errores y este tema esta postergado desde hace décadas. Más de 100 referencias científicas de expertos para que Usted presente a su abogado o médico, para eximir a sus hijos de las vacunas. Descargar libro click aqui
Se sabe que en personas vacunadas recientemente con niveles elevados de antitoxina sérica se producen casos graves e incluso mortales de tétanos. [11] Aunque los escépticos podrían decir que ninguna vacuna es eficaz el 100% de las veces, la situación con la vacuna contra el tétanos es muy diferente. En estos casos de tétanos no prevenibles mediante la vacuna, la vacunación fue en realidad muy eficaz para inducir la antitoxina sérica, pero la antitoxina sérica no pareció haber ayudado a prevenir el tétanos en estos desafortunados individuos.
La aparición de tétanos a pesar de la presencia de antitoxina en el suero debería haber hecho sonar la alarma sobre la lógica del programa de vacunación antitetánica. Pero esos informes se interpretaron invariablemente como una indicación de que se deben mantener niveles de antitoxina sérica más altos de lo que se creía anteriormente para proteger contra el tétanos, de ahí la necesidad de dosis de refuerzo más frecuentes, si no incesantes. Entonces, ¿cuánto más altos «de lo que se creía anteriormente» deben ser los niveles séricos de antitoxina para garantizar la protección contra el tétanos?
Crone y Reder (1992) han documentado un caso curioso de tétanos grave en un hombre de 29 años sin enfermedades preexistentes ni antecedentes de abuso de drogas, algo típico entre las víctimas del tétanos de la actualidad en los Estados Unidos. Además de la serie regular de inmunización contra el tétanos y las dosis de refuerzo diez años antes durante su servicio militar, este paciente había sido hiperinmunizado (inmunizado con el toxoide tetánico para tener niveles extremadamente altos de antitoxina sérica) como voluntario para la producción comercial de TIG.
Se le controlaron los niveles de antitoxina en el suero y, como se esperaba, desarrolló niveles extremadamente altos de antitoxina después del procedimiento de hiperinmunización. Sin embargo, sufrió tétanos grave 51 días después del procedimiento a pesar de la presencia claramente documentada de antitoxina sérica antes de la enfermedad.
De hecho, al ingresar en el hospital para el tratamiento del tétanos, sus niveles de antitoxina sérica eran aproximadamente 2.500 veces superiores al nivel considerado protector. Su tétanos era grave y requirió más de cinco semanas de hospitalización con medidas para salvarle la vida. Este caso demostró que la antitoxina sérica no ha logrado prevenir el tétanos grave incluso en cantidades 2.500 veces superiores a las que se consideran suficientes para la prevención del tétanos en adultos.
El establishment médico prefiere ignorar esto ante la falta de evidencia científica sólida que sustente nuestra fe en la vacuna contra el tétanos. También prefiere descartar la evidencia experimental y clínica disponible que contradice la capacidad asumida pero no demostrada de la antitoxina sérica inducida por la vacuna para reducir el riesgo de tétanos en cualquier persona que no sea neonatos vacunados por vía materna, que ni siquiera necesitan esta medida de vacunación cuando sus cordones umbilicales son tratados con técnicas estériles.
Descargar libros desde https://cienciaysaludnatural.com/recursos
Ácido ascórbico en el tratamiento del tétano
El antisuero no es la única medida terapéutica que se ha probado en el tratamiento del tétanos. También se ha probado el ácido ascórbico (vitamina C). Las primeras investigaciones sobre el ácido ascórbico han demostrado que también podría neutralizar la toxina del tétanos. [12]
En un estudio clínico sobre el tratamiento del tétanos realizado en Bangladesh en 1984, la administración de procedimientos convencionales, incluido el suero antitetánico, a pacientes que contrajeron tétanos dejó un 74% de muertos en el grupo de edad de 1 a 12 años y un 68% de muertos en el grupo de edad de 13 a 30 años.
En cambio, la coadministración diaria de un gramo de ácido ascórbico por vía intravenosa había reducido esta elevada mortalidad al 0% en el grupo de edad de 1 a 12 años y al 37% en el grupo de edad de 13 a 30 años. [13] Los pacientes de mayor edad fueron tratados con la misma cantidad de ácido ascórbico sin ajustes en función de su peso corporal.
Aunque se trató de un ensayo clínico controlado, la descripción del ensayo en la publicación de Jahan et al. no deja claro si la asignación de los pacientes al grupo de tratamiento con ácido ascórbico frente al grupo de control con placebo fue aleatoria y ciega, que son requisitos bioestadísticos cruciales para evitar diversos sesgos.
Se considera necesario un estudio más definitivo antes de poder recomendar el ácido ascórbico intravenoso como el estándar de atención en el tratamiento del tétanos. [14] Es extraño que desde 1984 no se haya intentado ningún ensayo clínico controlado aleatorizado debidamente documentado sobre el ácido ascórbico en el tratamiento del tétanos en beneficio de los países en desarrollo, donde el tétanos ha sido una de las principales enfermedades mortales.
Esto contrasta marcadamente con los millones de dólares «filantrópicos» que se están invirtiendo en patrocinar la implementación de la vacuna contra el tétanos en el Tercer Mundo.
Resistencia natural al tétano
A principios del siglo XX, los investigadores Carl Tenbroeck y Johannes Bauer emprendieron una línea de investigación de laboratorio que se acercaba mucho más a abordar la resistencia natural al tétanos que la investigación de laboratorio típica de su época sobre la antitoxina. Aunque no aparecen en los libros de texto de inmunología ni en la historia de la investigación inmunológica, sus experimentos de protección contra el tétanos en cobayas, junto con datos serológicos y bacteriológicos relevantes en humanos, proporcionan, sin embargo, una buena explicación de por qué el tétanos es una enfermedad bastante rara en muchos países del mundo, excepto en las condiciones de las guerras pasadas.
Según la experiencia de estos investigadores del tétanos, la inyección de esporas de tétanos latentes nunca podría inducir por sí sola el tétanos en animales de experimentación. Para inducir el tétanos experimentalmente mediante esporas de tétanos (a diferencia de la inyección de una toxina ya preparada, lo que de todos modos nunca ocurre en circunstancias naturales), las esporas tenían que mezclarse previamente con sustancias irritantes que podían impedir la rápida curación del lugar de la inyección de las esporas, creando así condiciones propicias para la germinación de las esporas. En el pasado, los investigadores utilizaban astillas de madera, saponina, cloruro de calcio o aleuronat (harina hecha con aleurona) para lograr esta tarea.
Plantas que comúnmente se utilizan para tratar la neumonía, la bronquitis, el asma, los resfriados y la tos. Plantas medicinales como Quimpe, Gordolobo, Acacia torta, Tulsi (Ocimum sanctum), Menta haplocalyx, Lechuga Silvestre (Lactucavirosa), Shankhpushpi (Convolvulus pluricaulis), Ricinela (Acalypha indica), más… Descargar libro click aqui
En 1926, sabiendo ya que la exposición oral a las esporas del tétanos no provocaba tétanos clínico, los doctores Tenbroeck y Bauer se propusieron determinar si alimentar a los animales de investigación con esporas de tétanos podía proporcionar protección contra el tétanos inducido por un método de laboratorio adecuado de inyección de esporas.
En su experimento, se administró a varios grupos de cobayas alimentos que contenían distintas cepas de C. tetani. Se utilizó un grupo de animales separado como control, cuya dieta estaba libre de C. tetani. Después de seis meses, a todos los grupos se les inyectaron esporas subcutáneas premezcladas con aleuronat. Los grupos que habían sido expuestos previamente a las esporas por vía oral no desarrollaron ningún síntoma de tétanos tras la inyección de esporas propensas al tétanos, mientras que el grupo de control sí lo hizo.
La protección observada fue específica de la cepa, ya que los animales contraían tétanos si se les inyectaban esporas de una cepa no coincidente (una cepa con la que no habían sido alimentados), pero cuando se les alimentó con múltiples cepas, desarrollaron protección contra todas ellas.
Resulta bastante sorprendente que la protección contra el tétanos que se estableció mediante la alimentación con esporas no tuviera nada que ver con los niveles de antitoxina en el suero de estos animales. En cambio, la protección se correlacionaba con la presencia de otro tipo de anticuerpo llamado aglutinina, llamada así debido a su capacidad de aglutinar (agrupar) las esporas de C. tetani en un tubo de ensayo.
Al igual que la protección observada era específica de la cepa, las aglutininas también lo eran. Estos datos son consistentes con el papel de las aglutininas específicas de la cepa, no de la antitoxina, en la protección natural contra el tétanos. El mecanismo por el cual las aglutininas específicas de la cepa han causado, o se han correlacionado con, la protección contra el tétanos en estos animales ha permanecido sin explorar.
En el experimento de alimentación con esporas, todavía era posible inducir el tétanos anulando esta protección natural en los animales de investigación. Pero para lograrlo, se requería un procedimiento bastante brutal. Se selló una gran cantidad de esporas purificadas de C. tetani en una cápsula de vidrio; la cápsula se inyectó debajo de la piel de los animales de investigación y luego se trituró.
Los pedazos de vidrio rotos se dejaron deliberadamente debajo de la piel de las pobres criaturas para evitar que la masa sangrienta se curara durante mucho tiempo. Los investigadores podrían lograr anular las defensas naturales contra el tétanos con este método excesivamente duro, tal vez imitando un escenario de heridas infligidas en la guerra sin atención.
¿Cómo se relacionan estos datos experimentales en animales de investigación con los humanos? A principios del siglo XX, no solo los animales sino también los humanos fueron portadores intestinales de C. tetani sin desarrollar tétanos.
Se encontró que alrededor del 33% de los sujetos humanos evaluados que vivían alrededor de Beijing, China, eran portadores de C. tetani sin antecedentes previos o actuales de enfermedad de tétanos. [15] Bauer y Meyer (1926) citan otros estudios, que han informado que alrededor del 25% de los humanos evaluados eran portadores sanos de C. tetani en otras regiones de China, el 40% en Alemania, el 16% en Inglaterra y, en promedio, el 25% en los EE. UU., con el mayor porcentaje en California central y el menor porcentaje en la costa sur.
Según el estudio de California, la edad, el género o la ocupación que denotan la proximidad a los caballos no parecieron desempeñar un papel en la distribución de portadores humanos de C. tetani.
Otro estudio se realizó en la década de 1920 en San Francisco, California. [16] Alrededor del 80% de los sujetos examinados tenían varios niveles de aglutininas en hasta cinco cepas de C. tetani a la vez, aunque no se pudo detectar antitoxina en el suero de estos sujetos. Tampoco se pudieron identificar organismos de C. tetani en las heces de estos sujetos. Es probable que las esporas del tétanos estuvieran en sus intestinos transitoriamente en el pasado, dejando evidencia serológica de exposición oral, sin germinar en organismos productores de toxinas. Sería importante conocer el alcance de las aglutininas de esporas de C. tetani adquiridas naturalmente en humanos en varias partes del mundo ahora, en lugar de confiar en los datos antiguos, pero es poco probable que se realicen más estudios similares.
Lamentablemente, parece que se han abandonado las investigaciones sobre las aglutininas adquiridas de forma natural y sobre su papel exacto en la protección contra el tétanos clínico, en favor de investigaciones más lucrativas sobre la antitoxina y las vacunas.
Si dichas investigaciones hubieran continuado, nos habrían proporcionado una comprensión clara de las defensas naturales contra el tétanos que tal vez ya tengamos en virtud de nuestra exposición oral a las ubicuas esporas inactivas de C. tetani.
Este documento contiene la suficiente evidencia cientifica (más de 150 referencias) para que las madres puedan presentar a sus médicos y abogados y lograr exenciones para prevenir ser dañadas con vacunas o inyecciones génicas, que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. descargar libro, click aqui
Dado que se desconoce el grado de nuestra resistencia natural al tétanos clínico debido a la falta de estudios modernos, lo único de lo que podemos estar seguros es que evitar que las esporas latentes del tétanos germinen y se conviertan en microorganismos productores de toxinas es una medida extremadamente importante en el tratamiento de cortes y heridas de la piel potencialmente contaminadas. Si se pasa por alto esta etapa crucial del control (la prevención de la germinación de las esporas) y se produce la toxina, es necesario neutralizarla antes de que logre llegar a las terminaciones nerviosas.
Tanto la antitoxina como el ácido ascórbico muestran propiedades neutralizantes de toxinas en un tubo de ensayo. Sin embargo, en el cuerpo, la antitoxina inducida por la vacuna se encuentra en la sangre, mientras que la toxina podría producirse de forma focal en la piel o en una lesión muscular. Esto crea un impedimento físico obvio para que la neutralización de la toxina se produzca de manera efectiva, si es que se produce, por medio de la antitoxina sérica inducida por la vacuna.
Además, nunca se han realizado ensayos controlados con placebo para descartar la preocupación sobre tal impedimento al proporcionar evidencia empírica clara de la efectividad de las vacunas contra el tétanos en niños y adultos. Sin embargo, el sistema médico confía en la inducción de la antitoxina sérica y no utiliza ácido ascórbico en la prevención y el tratamiento del tétanos.
Cuando un procedimiento médico antiguo de eficacia desconocida, como la vacuna contra el tétanos, ha sido el estándar de atención médica durante mucho tiempo, determinar su eficacia mediante un ensayo moderno, riguroso y controlado con placebo se considera poco ético en la investigación con seres humanos. Por lo tanto, nuestra única esperanza para el avance de la atención del tétanos es que se realicen más investigaciones sobre la terapia con ácido ascórbico y que esta terapia esté disponible para los pacientes de tétanos de todo el mundo, si se confirma su eficacia mediante rigurosos estándares bioestadísticos.
Más información en el libro de Tetyana, Vaccine Illusion.
Acerca del autor
Tetyana Obukhanych obtuvo su doctorado en Inmunología en la Universidad Rockefeller de Nueva York, con su tesis de investigación centrada en la comprensión de la memoria inmunológica, considerada por la comunidad biomédica dominante como clave para la vacunación y la inmunidad. Posteriormente participó en investigaciones de laboratorio como investigadora postdoctoral en instituciones biomédicas líderes, como la Facultad de Medicina de Harvard y la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.
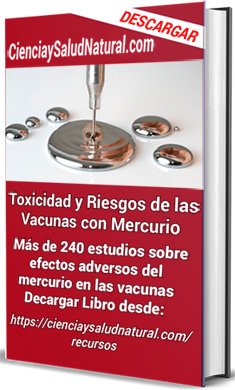
- Toxicidad y Riesgos de las Vacunas con Mercurio
- Antecedentes y diferencia entre el etilmercurio y el metilmercurio
- Estudios de la FDA para justificar el uso de etilmercurio
- Pautas para las exposiciones diarias máximas permitidas al mercurio
- Niveles de exposición al etilmercurio según las directrices sobre metilmercurio
- Vacunas con Timerosal
- Historia del Timerosal
- Más de 40 Documentos Científicos demostrando la toxicidad del Thimerosal
- Resúmenes de 240 estudios que muestran los efectos nocivos tanto del timerosal como del mercurio
- Click aqui para descargar documentación
Colabore por favor con nosotros para que podamos incluir mas información y llegar a más personas: contribución en mercado pago o paypal por única vez, Muchas Gracias!
Via PAYPAL: Euros o dólares click aqui
ARGENTINA 10.000$ar https://mpago.la/1srgnEY
5.000$ar https://mpago.la/1qzSyt9
1.000$ar https://mpago.la/1Q1NEKM
Solicite nuestro CBU contactenos
Referencias
- [1] Tenbroeck, C. & Bauer, J.H. The immunity produced by the growth of tetanus bacilli in the digestive tract. J Exp Med 43, 361-377 (1926).
- [2] Fishman, P.S., Matthews, C.C., Parks, D.A., Box, M. & Fairweather, N.F. Immunization does not interfere with uptake and transport by motor neurons of the binding fragment of tetanus toxin. J Neurosci Res 83, 1540-1543 (2006).
- [3] Schofield, F.D., Tucker, V.M. & Westbrook, G.R. Neonatal tetanus in New Guinea. Effect of active immunization in pregnancy. Br Med J 2, 785-789 (1961).
- [4] Newell, K.W., Dueñas Lehmann, A., LeBlanc, D.R. & Garces Osorio, N. The use of toxoid for the prevention of tetanus neonatorum. Final report of a double-blind controlled field trial. Bull World Health Organ 35, 863-871 (1966).
- [5] Demicheli, V., Barale, A. & Rivetti, A. Vaccines for women to prevent neonatal tetanus. Cochrane Database Syst Rev 5:CD002959 (2013).
- [6] Maselle, S.Y., Matre, R., Mbise, R. & Hofstad, T. Neonatal tetanus despite protective serum antitoxin concentration. FEMS Microbiol Immunol 3, 171-175 (1991).
- [7] Fox, S.B. & Khong, T.Y. Lack of innervation of human umbilical cord. An immunohistological and histochemical study. Placenta 11, 59-62 (1990).
- [8] Bauer, J.H. & Meyer, K.F. Human intestinal carriers of tetanus spores in California. J Infect Dis 38, 295-305 (1926).
- [9] LaForce, F.M., Young, L.S. & Bennett, J.V. Tetanus in the United States (1965-1966): epidemiologic and clinical features. N Engl J Med 280, 569-574 (1969).
- [10] Editorial: Tetanus in the United States Army in World War II. N Engl J Med 237, 411-413 (1947).
- [11] Abrahamian, F.M., Pollack, C.V., Jr., LoVecchio, F., Nanda, R. & Carlson, R.W. Fatal tetanus in a drug abuser with «protective» antitetanus antibodies. J Emerg Med 18, 189-193 (2000). Beltran, A. et al. A case of clinical tetanus in a patient with protective antitetanus antibody level. South Med J 100, 83 (2007). Berger, S.A., Cherubin, C.E., Nelson, S. & Levine, L. Tetanus despite preexisting antitetanus antibody. JAMA 240, 769-770 (1978). Crone, N.E. & Reder, A.T. Severe tetanus in immunized patients with high anti-tetanus titers. Neurology 42, 761-764 (1992). Passen, E.L. & Andersen, B.R. Clinical tetanus despite a protective level of toxin-neutralizing antibody. JAMA 255, 1171-1173 (1986). Pryor, T., Onarecker, C. & Coniglione, T. Elevated antitoxin titers in a man with generalized tetanus. J Fam Pract 44, 299-303 (1997).
- [12] Jungeblut, C.W. Inactivation of tetanus toxin by crystalline vitamin C (L-ascorbic acid). J Immunol 33, 203-214 (1937).
- [13] Jahan, K., Ahmad, K. & Ali, M.A. Effect of ascorbic acid in the treatment of tetanus. Bangladesh Med Res Counc Bull 10, 24-28 (1984).
- [14] Hemilä, H. & Koivula, T. Vitamin C for preventing and treating tetanus. Cochrane Database Syst Rev 2:CD006665 (2008).
- [15] Tenbroeck, C. & Bauer, J.H. The tetanus bacillus as an intestinal saprophyte in man. J Exp Med 36, 261-271 (1922).
- [16] Coleman, G.E. & Meyer, K.F. Study of tetanus agglutinins and antitoxin in human serums. J Infect Dis 39, 332-336 (1926).